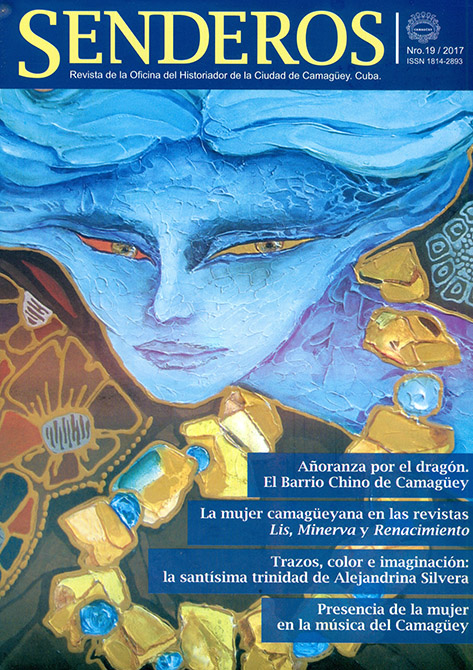Por: M.Sc. Israel García Moreno Profesor Auxiliar. Departamento de Historia Universidad de Camagüey
Existen noticias, de inicios del siglo XVIII, sobre los indios prisioneros enviados desde Nueva España[1] como esclavos hacia las islas del Caribe hispano[2], en particular hacia Cuba, debido tanto a su posición estratégica como a sus riquezas naturales potenciales (tierras, puertos, agua abundante, etc.). En el transcurso del siglo XVIII y en los primeros años del siglo XIX el fenómeno era un hecho.
Los grupos deportados más numerosos -aunque difícilmente cuantificables, y luego esclavizados-, provenientes del norte novohispano fueron los de los apaches y los chichimecas, enviados a las posesiones españolas del Golfo-Caribe, pero en particular a Cuba y, dentro de esta, a trabajar como esclavos en las fortificaciones habaneras, en su reconstrucción y en las nuevas construcciones de este tipo, a la vez que las mujeres y niños eran enviados a laborar como esclavos domésticos en las casonas habaneras e incluso en establecimientos religiosos.
El término “guachinango”, se emplea indistintamente relacionándolo con las partidas de reos de delitos comunes, presidiarios militares, esclavos negros e indios sublevados, sin una clara definición del mismo, excepto en un documento localizado en el Archivo Provincial de Camagüey, que define e identifica finalmente al guachinango con el indígena esclavizado del norte novohispano que entonces recorrían, junto a las demás categorías más arriba mencionadas, las jurisdicciones centrales insulares.
Así, en la sesión capitular de la villa de Puerto Príncipe fechada el 11 de noviembre de 1801 uno de sus funcionarios se compromete […] à salir a practicar la diligª. de captura del Yndio o Guachinango” que atacaba a la jurisdicción[3], lo que deja claro la identificación de ambos conceptos, sin pretender por supuesto que el segundo de estos términos, es decir, el de guachinango, se aplicase también, en general a otras personas, particularmente a otros deportados, provenientes de la Nueva España.
En Puerto Príncipe aparecen noticias sobre las rebeldías de los indígenas novohispanos, esclavos de origen africano y sus aliados eventuales en los reos de derecho común y desertores militares, en el año de 1792 cuando, en sesión de su cabildo de 23 de marzo de ese año, se acuerda “[…] la aprehensión. De los bandoleros que andaban en Quadrillas”, a la vez que tres meses después, según sesión capitular del 19 de junio de 1792, se reporta indirectamente la existencia de una de esas cuadrillas a partir de la aprehensión de uno de sus integrantes[4].
Se informa en sesión capitular de 7 de noviembre de 1801 la necesidad de aprehender al “guachinango” o indio que atacaba las haciendas del norte de la jurisdicción puertoprincipeña, a la vez que se buscaban recursos entre los vecinos para combatirlo[5].
El 28 de junio siguiente se desarrolla otra sesión capitular […], dando ya por aprehendido el indio con la colaboración directa de un esclavo negro al que se le gratifica[6].
Otras noticias directas sobre la muerte del indio en rebeldía no aparecen sino a través de la tradición oral y la leyenda, cuando se cita que su muerte, ocurrida el 11 de junio de 1803, según el historiador local Juan Torres Lasqueti, […] causó tanto regocijo público, que no obstante lo intempestivo de la hora de la media noche del mismo día 11 en que fué conducido el cadáver á la Villa, se echaron á vuelo las campanas de todas las Iglesias […] de Puerto Príncipe. Si a esto sumamos que en vida este “Indio Bravo” […] infundió tanto pavor á los habitantes de ella [de la villa] que desde el toque de oraciones cerraban las puertas de sus casas, y él quedaba en completa libertad de pasearse y hacer lo que se le antojara en la población […][7], no nos queda otra alternativa que reconocer que, en una villa y su jurisdicción con miles de habitantes, custodiada por fuerzas milicianas y del gobierno español, no se trataba de solo un indígena esclavo sublevado, sino de muchos más.
Eso explica por qué el gesto de estos indígenas novohispanos y de sus acompañantes no se borrará jamás de la leyenda y de la tradición popular.
[1] México.
[2] La Habana, Santo Domingo y Puerto Rico.
[3] Archivo Histórico Provincial de Camagüey (en adelante AHPC). Fondo Ayuntamiento de Camagüey, Acta Capitular de 11 de noviembre de 1801, folio 81v.
[4] AHPC. Fondo Ayuntamiento de Camagüey, leg. 22, folios 299-299v y 328-328v.
[5] Ibíd., Libro 24 (1801-1805). Sesión capitular de 7 de noviembre de 1801, folios 80-82.
[6] Ibíd., folios 350-353.
[7]Juan Torres Lasqueti. Colección de datos históricos-geográficos y estadísticos de Puerto del Príncipe y su jurisdicción, pp. 117 y 111-112, respectivamente.